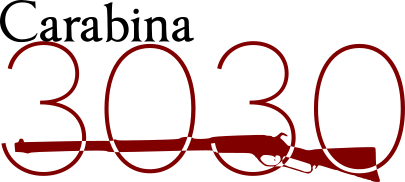No hay democracia en México, nos dice el último libro de John Ackerman, y vivimos bajo un sistema totalitario. El argumento de El Mito de la Transición Democrática es tal vez único dentro de la literatura acerca del tema, aunque ciertamente no dentro del debate político. Estas ideas informan a un círculo grande de la intelectualidad de izquierda –no es un secreto para nadie-; al sector ligado a López Obrador.
Para Ackerman, la alternancia del 97-2000 no fue una verdadera transición democrática, sino simplemente un circo electoral que escondió “la infiltración de la lógica priista en las fuerzas de oposición tradicionales”; el PAN y luego el PRD. La liberalización política no fue tal, porque concentró el poder en las manos de un pequeñísimo círculo. Las coordenadas de la política siguen siendo las mismas desde 1988, año del primer fraude institucionalizado y momento triunfal del neoliberalismo –en otras palabras, de la traición final a la herencia de la revolución mexicana. Los gobiernos panistas fueron incapaces de democratizar al país, al absorber el modo priista de hacer política. En estas condiciones, era de esperarse que tarde o temprano volviera el dinosaurio. Cuando esto sucedió fue gracias al dinero, la manipulación mediática y la complicidad institucional. Algunos estados del país ni siquiera han vivido la alternancia tibia que llevó a Fox a Los Pinos. En estos feudos se incubó la restauración, consumada en el 2012. El proyecto autoritario del priismo, iniciado por el alemanismo en 1946, alcanza su punto de culminación con las reformas estructurales, cenit del totalitarismo neoliberal.
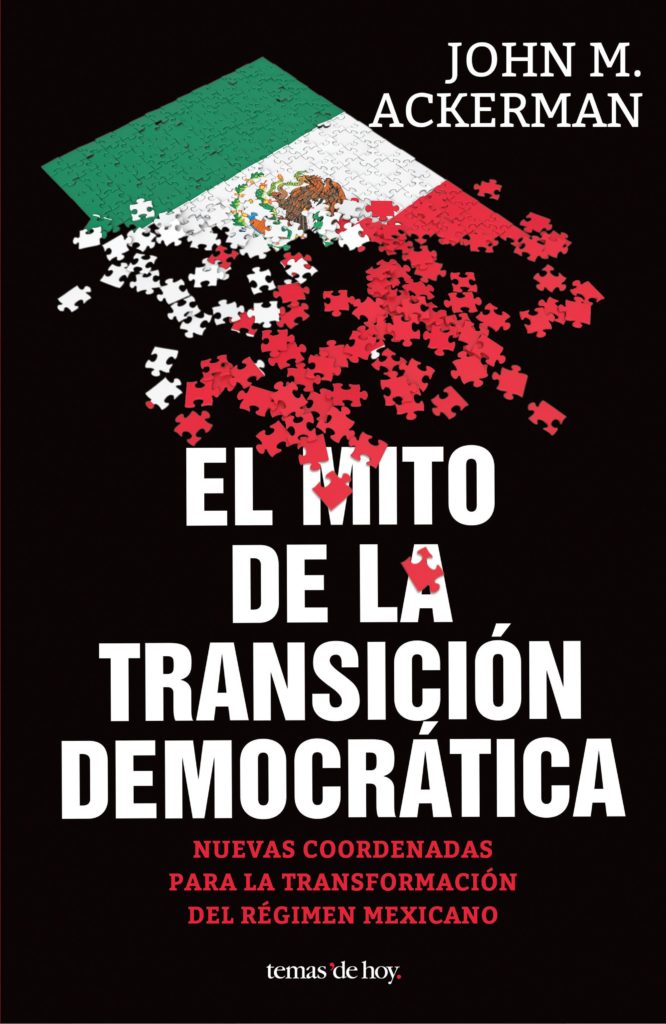
Esta es la hipótesis central de Ackerman, expuesta grosso modo en las sesenta páginas de la introducción. En el primer capítulo, El regreso del dinosaurio, el autor analiza las políticas y estrategias del estado y de diferentes grupos (los poderes fácticos, para usar su vocabulario) para (re)imponer o consolidar el totalitarismo del PRI. El concepto central de este proyecto es el de “audacia totalitaria”. El Pacto por México y la ofensiva ideológica del gobierno de Peña Nieto son concebidos como un “esfuerzo por reemplazar las claves de la convivencia democrática con un sistema “totalitario” en el sentido más estricto de la palabra (…) (para) controlar la totalidad de la vida pública y privada de los ciudadanos”[1]
El primer ensayo de la estrategia totalitaria, nos dice Ackerman, fue la Iniciativa México de Calderón en 2010, que buscaba confundir y dividir a la sociedad mexicana con una política de conmoción y pavor de la que eran parte, entre otros, el Buen Fin y la Familia Michoacana con sus “narcomantas emancipatorias”, cuyo objetivo final era “evitar la construcción de un auténtico movimiento social autónomo” (el de AMLO, uno imagina).
Para el autor, los tres primeros años del gobierno Peña Nieto han profundizado la senda del totalitarismo: el Pacto por México domesticó a la oposición y acabó con la pluralidad del congreso; las instituciones autónomas se sometieron completamente al partido de estado, al volverse el nombramiento de sus titulares un toma y daca de cuotas y favores; las protestas y los movimientos sociales han sido criminalizados gracias a la guerra contra el narco y, finalmente, los comicios recientes se han vuelto “reacomodos de fichas entre poderes fácticos y mafias políticas”.[2]
Lo esencial del argumento está en estas primeras partes. Los siguientes dos capítulos analizan otros modos a través de los cuales se ha (re)impuesto o consolidado el autoritarismo priista. El segundo estudia los mecanismos jurídicos utilizados para legalizar los fraudes de 2006 y 2012. Centrado en la jurisprudencia del IFE (INE) y del TRIFE, este capítulo es un tour de force de sustentada crítica jurídica. En el tercero, se analiza la dinámica de la dominación americana. Los dos últimos capítulos hacen un balance de las diferentes luchas contra el gobierno y esbozan una hoja de ruta para poder finalmente vencer al PRI e instaurar una verdadera democracia en México.
Hay dos grandes puntos de tensión a través de los cuales las contradicciones y las incoherencias del autor aparecen más claramente: la indefinición/inflación conceptual de la democracia, que le impide entender la lógica de los sistemas de representación popular en los Estados capitalistas, y una constante aleatorización de la historia, a través de la cual se busca demostrar una continuidad imposible entre el régimen clásico de partido único del PRI con el sistema político del día de hoy.
Democracia y poder
Empecemos por el primero. Por un lado, la democracia permanece indefinida como un sistema donde el pueblo, o la mayoría, gobierna[3]. De Atenas para acá, lo esencial se mantiene. Por el otro, hay una definición inherentemente normativa de la democracia, en la que se la describe como un sistema en el que el pueblo realmente gobierna, o donde un verdadero candidato popular puede alcanzar la presidencia. Los términos anteriores, el de pueblo/popular, verdadero/auténtico, permanecen en la oscuridad (aunque sólo para los no iniciados: todos los demás saben que ese candidato sólo puede ser López Obrador). Al definir la democracia de este modo, Ackerman le otorga facultades que no tiene y nunca ha tenido. El ataque al sistema político mexicano por su falta de democracia está paradójica pero coherentemente maridado con una visión de la (verdadera) democracia como punto final de la historia.
Un poco más de reflexión conceptual, o un análisis comparativo, así fuera superficial, con las democracias realmente existentes, hubiera inmediatamente obligado a pulir estas áreas grises, que en momentos desembocan en comentarios francamente absurdos. En las páginas finales del libro nos dice que una auténtica democracia “redistribuiría el ingreso nacional entre los 110 millones de mexicanos, para que a cada uno nos toquen 11 mil pesos mensuales”. Si ese es el criterio para definir a las democracias, habría que concluir que en todo el mundo dominan terribles dictaduras…
¿Cuál es entonces la función de la democracia en el mundo moderno, si no la igualdad? Su objetivo no es resolver por sí sola los problemas de un país, sino simplemente encauzar su discusión para que esta se lleve a cabo de manera pacífica. La democracia no es el fin del conflicto, ni mucho menos: es sólo su institucionalización a través de la aceptación de las reglas generales de una competencia política que premia a quien obtiene más votos. Esa competencia existe en México: el PAN obtuvo más votos que el PRI y triunfó dos veces; el PRD ha tenido más votos que cualquier otro partido en la Ciudad de México y la ha gobernado desde hace años. Morena tuvo más votos que el PRD en algunas delegaciones, y ahora las controla. Eso es la democracia, y es todo lo que podemos esperar de ella. El vaciamiento democrático es un oxímoron. La democracia no es una sustancia, susceptible de perderse; es una forma, un modo de administrar algunos de nuestros problemas.
El sesgo de las instituciones electorales, o el hecho de que en partes importantes del país exista coacción del voto no cancelan la lógica anterior, entre otras razones porque todas las fuerzas políticas han echado mano de esos métodos. El PRI volvió precisamente gracias a que supo jugar el juego electoral mejor que ningún otro partido, porque se adaptó mejor que nadie a la lógica que lo expulsó del poder. No hubo dedazo de Calderón para Peña Nieto (ni tampoco de Fox para Calderón): el proceso de sucesión presidencial es completamente diferente al del PRI-Estado. La vuelta del antiguo partido de la dictadura no implica que las condiciones sociales en las que se desarrolló tal dictadura se hayan restaurado, ni que se puedan restaurar. El PRI no es un partido único, y la institución presidencial se ha debilitado enormemente.
¿Esto quiere decir que los poderes fácticos, los malabares legales, la coacción del voto no cancelan la democracia? Lo anterior sólo es cierto si uno entiende la democracia en su versión más normativa. La crítica de Ackerman al sistema mexicano se articula gracias al contraejemplo de una democracia participativa, horizontalista, que claramente no existe, ni ha existido, en ningún lugar del mundo. Sólo este punto de referencia elusivo permite la afirmación de que México es totalitario.
La inexistencia del loable proyecto de la democracia horizontalista-participativa, y el trasfondo autoritario de la democracia en todo el mundo está en la génesis de las democracias capitalistas (y aquí, a riesgo de caer en el lugar común, hay que recordar que en Atenas el demos excluía, por supuesto, a los esclavos). Los sistemas democráticos modernos son el resultado de la dulce transición entre el Rechstaat monárquico (el Estado de derecho) y el Volkstaat (el Estado popular). Constitucional, teórica e históricamente el segundo es la clara continuación del primero, en donde el sufragio estaba acotado pero los derechos individuales eran protegidos por la constitución. La idea de la soberanía popular fue posterior a la idea (y a la práctica) del Estado de derecho. Se podría afirmar que no hubo en ningún lugar democracia real hasta que no se extendió el sufragio a las mujeres. Pero el punto precisamente es ese: en los orígenes de los actuales Estados democráticos la distinción dictadura/democracia se desdibuja y pierde poder explicativo, a riesgo de afirmar que todo sistema era una dictadura pura y dura hasta el fin de la democracia censitaria o el sufragio femenino. Es en ese momento en el que hay que pasar a otro nivel de análisis para poder entender los verdaderos mecanismos de dominación del Estado, y el rol de la democracia como canalizadora.
En otras palabras, hay que abrir los ojos a las relaciones entre la democracia y el capitalismo. La cuestión de la democracia es la cuestión de las relaciones de dominación entre las clases y el Estado. Es así como el problema del nivel de democracia o de autoritarismo debe ser enfocado, y que a su vez somete la distinción democracia/dictadura a un principio rector anterior: la realidad del reinado de una clase sobre otra, la aceptación (por consentimiento o fuerza) de la sociedad de un tipo particular de relaciones económicas –opresivas- independientemente de la cantidad de democracia que exista dentro del sistema político. Las reglas generales del juego cuya aceptación es constitutiva de la democracia son, por supuesto, las reglas políticas de entrada al poder del Estado, pero también las reglas económicas que les preceden.
La piedra angular del mantenimiento consensual de tal sistema recae, precisamente, en la ilusión del Estado representativo: la idea de que el poder del Estado está abierto para todos los ciudadanos y de que a través de nuestros gobernantes democráticamente electos, nosotros gobernamos. La democracia representativa no fue una consecuencia directa del capitalismo, pero en todo caso se ha vuelto la forma más común de dominación.[4] ¿Esto significa que el capitalismo depende del consenso que genera entre la mayoría explotada? La forma consensual de la dominación capitalista en las democracias modernas es, en efecto, la forma dominante de poder, pero no es la determinante. Los contornos del poder –y, por consecuencia, la dimensión no democrática de hasta la más libre de las democracias- están determinados por el monopolio de la violencia por parte del Estado. Sin esa dimensión no-democrática, la democracia política es inconcebible. En la formulación análoga de Norberto Bobbio, la democracia se termina a las puertas de la fábrica (en México diríamos: a las puertas del cuartel). Es esta combinación de consenso con coerción la que determina las relaciones entre la democracia y el capitalismo, y somete la primera al reinado del segundo.[5] Lo anterior obliga un contrapunto al discurso de los “poderes fácticos”, en general concebidos como oposición a la democracia: los poderes fácticos son inherentes a la democracia –lo cual, por supuesto, no significa que uno deba aceptarlos tal y como existen.
Historia y mito
Tal vez el punto más endeble del Mito de la Transición sea su visión histórica. Esta se vuelve un menú aleatorio de enfrentamientos celestiales entre una oligarquía traidora y un pueblo puro, o se encarna las otras veces en un pasado perdido –la Constitución del 17 y el sexenio de Cárdenas; momentos en los que los ideales revolucionarios alcanzaron su cenit. La narrativa de buenos contra malos es tan impecable que es irreal. Las incursiones de Ackerman en el pasado son todas ellas fuente de confusión y caos para su exposición: aparte del binomio pueblo/élite, el libro adolece de una teoría del desarrollo histórico, y sostiene la idea –esperanzadora, tal vez, pero en el fondo falsa- de que todas las luchas de los mexicanos, desde Cuauhtémoc hasta Mireles, son acumulativas y se mantienen en el subconsciente nacional, listas para ser llevadas a la realidad cuando la lucha contra el mal gobierno así lo requiera.
Una muestra perfecta de su combinación extraña de mito e historia es la definición del sistema actual como totalitario. Es aquí donde cualquier pretensión de realmente entender los mecanismos de dominación del régimen queda completamente de lado. La palabra totalitarismo no es un accidente retórico; es usada constantemente, y más de una vez desliza en el término fascismo. Ackerman llega a comparar abiertamente a México con la Alemania nazi. Está de más decir que esto es una completa exageración y hasta una falta de sensibilidad para las millones de víctimas de los regímenes totalitarios. México no es totalitario, y ni siquiera el PRI del ’68 lo era. Otra vez: la violencia y la represión son herramientas normales, legales, de los estados democráticos, y es inútil recurrir a la denuncia de “fascismo” para condenarlos. La función de tal definición –sorprendentemente extendida entre la izquierda- juega un rol importante dentro de la estructura de la obra: la necesidad de exagerar la maldad del gobierno para poder construirse como oposición. Está de más decir que una resistencia que dependa de la inflación retórica de la maldad de su enemigo es, por definición, una resistencia poco robusta.
Pero la gran contradicción de la narrativa histórica de Ackerman es su interpretación del cardenismo. No deja de ser un tanto desconcertante que la llegada de la democracia auténtica sea concebida como una reedición del cardenismo. El hecho de que el régimen dictatorial del PRI haya nacido precisamente al mismo tiempo en el que un “verdadero” gobernante “popular” despachaba en Los Pinos, es magistralmente hecho a un lado al decir que el fundador del priismo es Miguel Alemán y no Lázaro Cárdenas.
Lo anterior sólo es cierto si uno reduce la historia a etimología. El alemanismo es el momento clave de la historia cultural del Estado de la posguerra: en la fórmula inigualable de Monsiváis, “el momento en el que la revolución se bajó del caballo y se subió al Cadillac”. Pero política y socialmente, las bases fundacionales del partido-Estado –el charrismo sindical, el clientelismo y, algo que los seguidores del michoacano han hecho esfuerzos sobrehumanos por hacer olvidar, el fraude institucionalizado- se cristalizan en el sexenio de Cárdenas (con la diferencia tal vez de que los fraudes recientes ya no son considerados como fraudes patrióticos). La explicación de porqué a Cárdenas le siguió Ávila Camacho y eventualmente Alemán recae en una muy floja teoría de la usurpación y de la traición.
La hipótesis de que a México no ha llegado la democracia supone una continuidad esencial entre el régimen del PRI de mitad de siglo y el día de hoy. Para desechar esta idea –falsa en los hechos y profundamente pesimista en sus consecuencias- tal vez sería útil voltear hacia la inspiración declarada de Ackerman, La Democracia en México de González Casanova[6]. El sociólogo pintaba en 1963 el siguiente cuadro: desde Obregón hasta Díaz Ordaz, el candidato presidencial que menos votos había cosechado tuvo el apoyo del 74% del electorado. La gran mayoría, sin embargo, superaban el 90%. Después de Obregón y hasta 1940, no hay un solo partido de oposición representado en el parlamento. Con Ávila Camacho el PRI “pierde” el 5%. Con Cárdenas y Ávila Camacho, todas las propuestas presidenciales fueron aprobadas por unanimidad en las cámaras. Los votos en contra, a lo largo de tres décadas, nunca superan el 5%. Del momento de la publicación de La Democracia en México, todavía habría que esperar 27 años para ver al primer gobernador de un partido diferente al PRI.
Parece un esfuerzo vano el describir, aunque sea de la manera más esquemática, al régimen del PRI para poner de relieve que nuestra realidad actual es diferente. Pero tal vez sea algo que haya que hacer para evitar caer en una teoría vulgar de la restauración priista como fundamento de la práctica de izquierda. Sólo hay identidad entre los dos sistemas si confiamos en el formalismo más ciego, si creemos que la violación de ciertos procedimientos democráticos instaura dictaduras totalitarias: ¿Cuáles son estos para Ackerman? Ante todo, la ampliamente documentada compra del voto durante la elección del 2012. Gramsci define dos grandes formas de poder: la fuerza y el consenso. Pero hay una intermedia, que el italiano sitúa más cerca de la segunda que de la primera: la corrupción. Si alguien está dispuesto a cambiar su voto por una despensa o una tarjeta de Monex es probablemente porque las otras opciones no le convencían. Que el triunfo de un partido dependa de esto dice más acerca de la anemia de la oposición que de la eficacia política de los compravotos. En 1940, los almazanistas eran ametrallados por el ejército; en 2012, los indecisos son convencidos con tarjetas de crédito. Las cosas han cambiado. México es una democracia, autoritaria o imperfecta si se quiere. Pero aceptar esto sólo puede llevar al ostracismo a la izquierda que vea a la democracia capitalista como la culminación de su programa.
[1] John Ackerman, El mito de la transición democrática, Temas de Hoy, 2015, Pp. 60.
[2] Ibid, Pp. 78.
[3] Ibid, Pp. 108
[4] El más brillante estudio acerca de esto es el de Goran Therborn, “What does the ruling class do when it rules?” El autor muestra que en las primeras ciudades independientes en Italia y Alemania la forma más común de gobierno era un directorio de los dueños de las principales casas comerciales. Tal modelo era imposible de extender a estados más grandes y con mayor diferenciación social.
[5] Perry Anderson, The Antinomies of Antonio Gramsci, New Left Review, 1977, pp. 42-44.
[6] No deja de ser paradójico que mientras Ackerman se empeña en afirmar que en México no hay democracia, el libro de Casanova es una defensa sofisticada y desde la izquierda del régimen del PRI.
Camilo Ruiz es co-editor de 30-30.